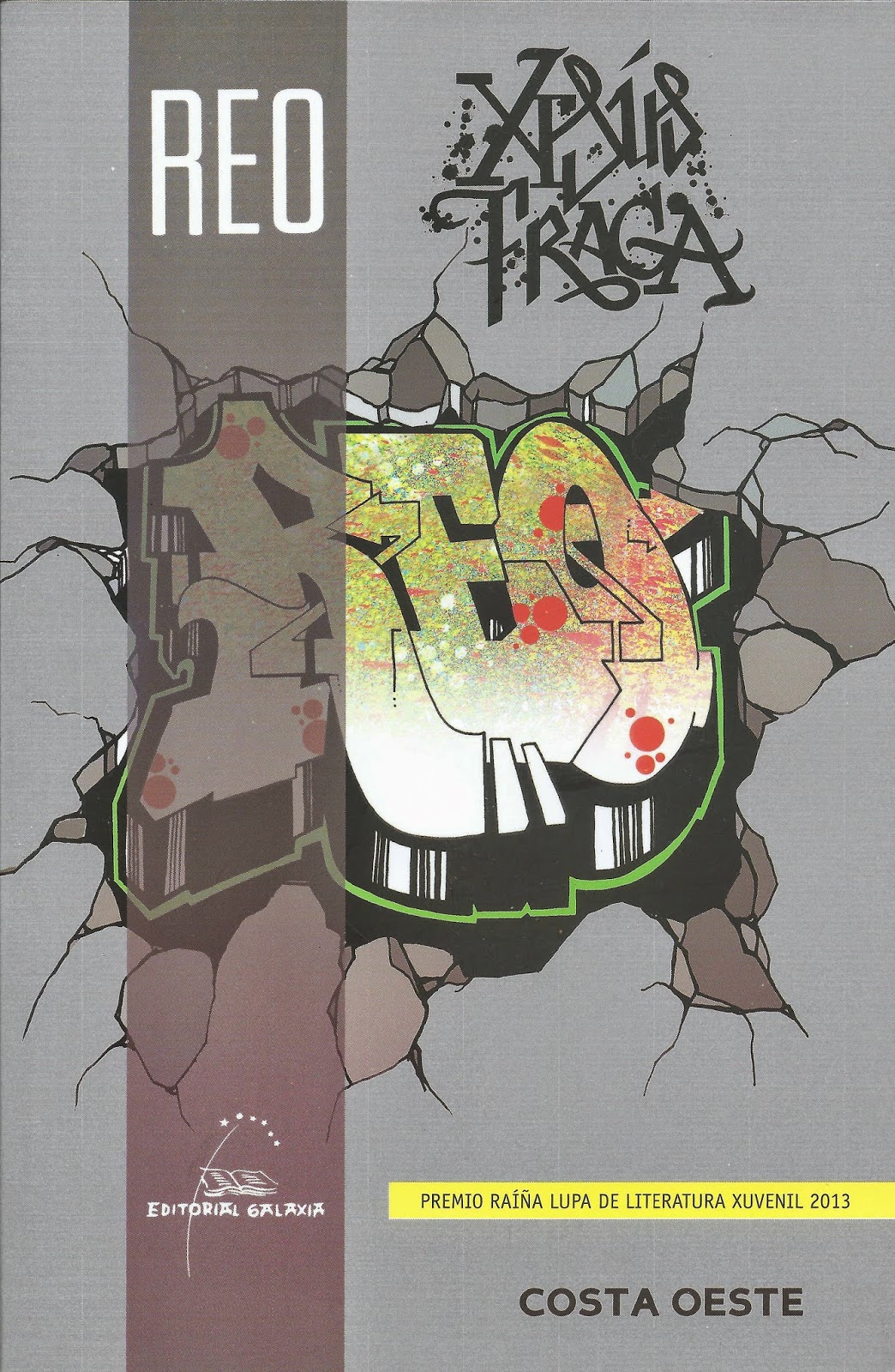CRISTINA SÁNCHEZ-ANDRADE,
Las Inviernas,
Anagrama, Barcelona, 2014, 248 páxinas.
[NC SAN inv]
**********
Deixamos as dúas primeiras secuencias para amosar unha pequena parte desta misteriosa historia ambientada na Galicia dos anos 60, da que esperamos volver a falar.
**********
1
Pasaron una mañana como el susurro de un avispón, más rápidas que un instante.
Ellas.
Las Inviernas.
Los hombres doblados sobre la tierra se enderezaron para observar. Las mujeres detuvieron las escobas. Los niños dejaron de jugar: dos mujeres con grandes huesos cansados, como irritados de la vida, atravesaban la plaza del pueblo.
Dos mujeres seguidas de cuatro ovejas y una vaca de andar balanceado que tiraba de un carromato cargado de bártulos.
Al final de un carreiro que zigzagueaba entre nabizales, seguía estando la vieja casa del abuelo –también su casa–, ahora cubierta por las ramas de una higuera.
Murciélagos y búhos se estrellaban haciendo círculos. La hiedra había invadido la casa, y la chimenea, abultada por el follaje, adquiría las proporciones y la apariencia de una torre ruinosa. La casa tenía una huerta con un limonero y matorrales que albergaban mariposas y crujidos; al fondo corría un río con truchas finas y sabrosas.
Más allá del río nacía la fraga con frondosos árboles. Una vegetación apretada y tupida que se entretejía desde el suelo hasta las copas de los árboles, ceñida por huertos y minúsculos prados de labor.
Llovía, y se metieron dentro.
Ellas y las bestias.
Barrieron el suelo. Arrancaron las telarañas. Colocaron los bártulos que traían. Hicieron una sopa. Menguó la luz y aumentó el frío.
Un olor doméstico y familiar las envolvió; les recordó la dulzura de ciertos días de verano, las comidas en la huerta y la infancia perdida. Pero el olor también les habló de la guerra, de la humedad y de la risa. Ratones. Rabia.
Una se sentó junto a la otra y le dijo:
–Estaremos bien.
La otra contestó:
–Sí.
Y pasaron el rato sorbiendo la sopa, enfrascadas en aquella conversación.
–Estaremos bien.
No era temor. Acaso una sospecha, una rara intuición.
–Estaremos.
2
Fuera de Tierra de Chá, habían llegado a acomodarse a otros climas y costumbres, pero nunca habían dejado de soñar con la casa y la higuera, con los verdes prados bajo la lluvia.
Salvo por la higuera, que había crecido torcida y desparramada sobre el tejado, la casa seguía tal y como la habían dejado antes de huir casi treinta años atrás.
Ahora, sentadas a la mesa de la casa, lo miraban todo con los ojos llenos de lágrimas, mientras se iba enfriando la sopa.
Y recordaban.
Entrando, a la izquierda, después del zaguán muy fresco en donde siempre había perros adormilados, estaba la cocina que daba a la huerta, de extraordinaria floración en primavera, con perales y manzanos, un limonero, buganvillas cuyo aroma delicioso llenaba las estancias, hortensias, un palomar sin palomas, la palleira y las eras.
Cuando caían las peras, se sentía el pelotazo desde el fondo de la casa y las gallinas corrían despavoridas.
No había agua corriente en la casa ni cuarto de baño. Como retrete se servían de unos agujeros que daban al establo, cubierto de ramas de tojo para camuflar el olor.
También estaba el sobrado. En el sobrado se guardaban las máquinas de coser, los carretes de hilo, velas, baúles, libros, papeles, ropa de cama y patatas con gruesos brotes malvas.
En el sobrado lloraban los niños y había capones muertos, paraguas con las varillas rotas, telarañas y murciélagos.
Eso lo recordaban muy bien.
Eso, y que las bestias y las personas convivían allí dentro, en la casa. Un amable contubernio, un efluvio enloquecedor y violento cuyo objetivo final era que estuviera más caliente. El establo estaba muy próximo a la cocina, justo debajo de las habitaciones.
Cuando caía la noche, los mugidos y los hombres subían por la escalera.
Alumbrada por la claridad del fuego que lucía en el hogar, la cocina de aquella casa había sido siempre el lugar de reunión de las gentes de Tierra de Chá.
Mientras se deshojaba el maíz, se asaban las castañas o se calcetaban jerséis, se contaban historias insólitas: una loba que entraba en la aldea para llevarse a los recién nacidos; una serpiente que mamaba dulcemente de las ubres de una vaca, o
fabulosas historias
Fuera de Tierra de Chá, habían llegado a acomodarse a otros climas
y costumbres, pero nunca habían dejado de soñar con la casa y la
higuera, con los verdes prados bajo la lluvia.
Salvo por la
higuera, que había crecido torcida y desparramada sobre el tejado, la
casa seguía tal y como la habían dejado antes de huir casi treinta años
atrás.
Ahora, sentadas a la mesa de la casa, lo miraban todo con los ojos llenos de lágrimas, mientras se iba enfriando la sopa.
Y recordaban.
Entrando, a la izquierda, después del zaguán muy fresco en donde
siempre había perros adormilados, estaba la cocina que daba a la huerta,
de extraordinaria floración en primavera, con perales y manzanos, un
limonero, buganvillas cuyo aroma delicioso llenaba las estancias,
hortensias, un palomar sin palomas, la palleira y las eras.
Cuando caían las peras, se sentía el pelotazo desde el fondo de la casa y las gallinas corrían despavoridas.
No había agua corriente en la casa ni cuarto de baño. Como retrete se
servían de unos agujeros que daban al establo, cubierto de ramas de tojo
para camuflar el olor.
También estaba el sobrado. En el
sobrado se guardaban las máquinas de coser, los carretes de hilo, velas,
baúles, libros, papeles, ropa de cama y patatas con gruesos brotes
malvas.
En el sobrado lloraban los niños y había capones muertos, paraguas con las varillas rotas, telarañas y murciélagos.
Eso lo recordaban muy bien.
Eso, y que las bestias y las personas convivían allí dentro, en la
casa. Un amable contubernio, un efluvio enloquecedor y violento cuyo
objetivo final era que estuviera más caliente. El establo estaba muy
próximo a la cocina, justo debajo de las habitaciones.
Cuando caía la noche, los mugidos y los hombres subían por la escalera.
Alumbrada por la claridad del fuego que lucía en el hogar, la cocina de aquella casa había
de unas burras cargadas de alforjas repletas de monedas de oro... (¿te acuerdas?, ¡bien me acuerdo, mujer!).
En la lareira también se hablaba de Cuba. Mucha gente de la aldea había emigrado allí, sobre todo para no tener que ir de quintos a la guerra de Marruecos, y en Cuba había dinero colgando de los árboles, monedas de oro y collares de perlas en lugar de peras o manzanas. En Cuba se comía estofado de loro y colibríes rellenos, y las mujeres andaban en cueros por las calles.
En la cabecera de la lareira solía sentarse don Reinaldo, el abuelo de las Inviernas, uno de los hombres más sabios e influyentes de la aldea, siempre vestido de pana, con espesas barbas teñidas por el tabaco y ojos azules del color del mar. En las noches de invierno insistía en que en la aldea siempre había habido mucho loco. Luego hacía el cuento de aquel que regresó de no sé dónde y decía ser una gallina. Tan trastornado estaba que hasta ponía huevos; la familia le seguía la corriente por no quedarse sin ellos.
Entre las dos Inviernas, que por entonces eran niñas, se sentaba don Manuel, el cura. Bajo, gordo. El cura de Tierra de Chá era un glotón. Andaba siempre con un pie en la misa y otro en la mesa. Era terminar el sermón y ya estaba en la calle. A grandes trancos, arremangándose la sotana para preservarla del estiércol, cruzaba la plaza para ir a almorzar. Mientras la criada le ataba la servilleta al cuello y le servía, emitía gorjeos de alegría. La boca se le hacía agua al ver lo que tenía delante: un buen caldo, con sus correspondientes grelos, cachelos y tocino, chorizo y costillas, luego un par de chuletones o unos huevos fritos con la grasa de cerdo, una bolla de pan y medio litro de vino del país. Y de postre un arroz con leche hecho con mantequilla que le dejaba en el paladar el rastro pegajoso de los besos de su madre. Y que no faltara la copa y el café.
Nadie quería sentarse junto a él porque desprendía cierto olor. No era olor a establo, ni a sudor, ni siquiera a la grasa de la comida: el cura olía a ropa guardada y a cura. Era un olor de color castaño, en todo caso un olor que tenía que ver con las beatas y con la coliflor cocida.
Enfrente se sentaba el señor Tiernoamor, de oficio mecánico dentista, y también tío Rosendo, el maestro de ferrado, y un poco más allá, junto a... ¿cómo se llamaba?, preguntó una Invierna, no me acuerdo, contestó la otra, bueno, ése, el criador de capones, y las mujeres, unas u otras, muchas, dependiendo del día. Tristán. El criador de capones se llamaba Tristán.
La que no faltaba nunca allí era la viuda de Meis; muslo ancho y pantorrilla escurrida, la sombra de un bigote en el labio superior, como casi todas las mujeres de Tierra de Chá. Le lanzaba miradas seductoras a tío Rosendo, situado en la otra punta, y él correspondía quitándose la gorra y suspirando.
También se sentaba en la lareira la criada de don Reinaldo, de nombre Esperanza, y su hijo Ramonciño.
Ahora recordaban eso, sí; a Ramonciño, de cabeza grande pero de orejas diminutas como cerezas, le gustaba mamar al amor de la lareira, en ese ambiente recogido y tibio por donde siempre flotaba un agradable olorcillo a chorizo y al humo de la raíz del tojo. Después de la siesta (¿te acuerdas?, ¡cómo no me voy a acordar!), corría a un rincón a buscar su taburete y se ovillaba cerca de las mujeres para oír los cuentos.